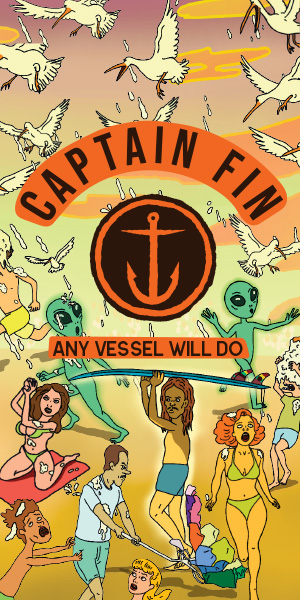Por Legi y Juan Blanco.
Algo así surge cuando te invade la necesidad de irte, de dejarlo todo durante un tiempo para respirar un soplo de aire fresco. Y es que me estaba dando cuenta que, como una barca a la deriva, mi vida giraba en torno a cosas absurdas y dependía en todo momento de un reloj, un móvil, una bandeja de entrada plagada de e-mails y un estúpido perfil de Facebook, tuenti o chorradas por el estilo, y no quiero. Me niego a ser esclavo de todo ese circo sin sentido. No me da la gana. Por eso desplegamos un mapa y en vez de mirar al oriente o al oeste, por primera vez alzamos la vista y miramos al norte.
Lo que allí encontramos fue una tierra basta, salvaje y ancestral, plagada de silencio y quietud donde una paz inalterable se extiende a lo largo de toda la isla, desde las verdes praderas invadidas por ovejas hasta el último rincón a la falda de la montaña, donde las gentes se mueven despacio para que el frío no penetre por los agujeros de sus jerseys de lana.
Bañado por el atlántico norte, éste es un lugar severo que vive a expensas del tiempo, y al no tener grandes cadenas montañosas, el viento se pasea a su antojo haciendo que en ocasiones sea imposible el caminar por las calles, de ahí que gran parte del tiempo la vida de estas gentes gire en torno a las discusiones sobre fútbol y rugby en la taberna.
La zona norte que nos alberga es como un «colage» bañado con mil matices verdes donde pequeños pueblos de casas bajas subsisten en armonía gracias a la ganadería y el pequeño comercio.
Mientras enfría mi taza de té aún hirviendo me doy cuenta que no hay sitio mejor para enterrar el estrés y aprender a volver a caminar despacio.
Toda esta armonía acogedora es la recompensa por renunciar a surfear en bañador o poder tirarte a tomar el sol en cualquier playa, ya que visitar este lugar supone afrontar la caída en picado, no de tus ahorros, sino de la temperatura que marca el termómetro. Cada vez que entrábamos al agua los ojos parecían salirse de sus órbitas, y tras el baño, un viento helado se abalanzaba como un puño implacable sobre nuestra flácida piel aún humeante de tanto neopreno. Sin embargo nada de esto nos pillaba por sorpresa ya que muchos nos llamaron locos por ir a soportar aún más frío después de haber pasado un invierno excepcionalmente duro como éste. Aún así el potencial de las olas y la cálida acogida de los locales, que en todo momento nos ofrecieron su mejor cara tanto dentro como fuera del agua, borraron cualquier vestigio de arrepentimiento en nuestra elección y nos hicieron conectar aún más con ese lugar que, debido a su crudeza, nunca va a conocer el significado de la palabra “masificación”.
La variedad de olas es inmensa con montones de reefs, divertidos beach breaks y puntas de gran potencial que se suceden a lo largo de toda esta costa salvaje y casi inexplorada en la que un poco de paciencia y unas buenas botas pueden alegrarte el día al encontrar una izquierda solitaria para ti y tus amigos.
Olvídate del mapa y las guías porque el descubrimiento de los mejores picos que hemos visto ha sido fruto de la equivocación. Y es que perderse es fácil ante la multitud de cruces y bifurcaciones a las que te llevarán los estrechos caminos que comunican la zona y en ocasiones pueden entorpecer la orientación. Pero como todo en la vida es una de cal y una de arena, los fondos rocosos están generalmente cubiertos de un manto de algas que se agradece a la hora de poder arriesgar un poco más sin jugarte demasiado el pellejo.
Por lo demás…lo siempre: ruinas de castillos dominando la vista de las olas; cisnes en el canal de entrada; vacas a pie de playa y, a la vuelta tras aterrizar de Dublín en barajas, un taxista que aprieta el claxon para que me apresure a cruzar. Sin embargo, lejos de mosquearme, se me escapa una sonrisa y no acelero el paso que ahora, lento, se asemeja al mecánico rumiar de las ovejas que he dejado en esos prados de allá arriba.