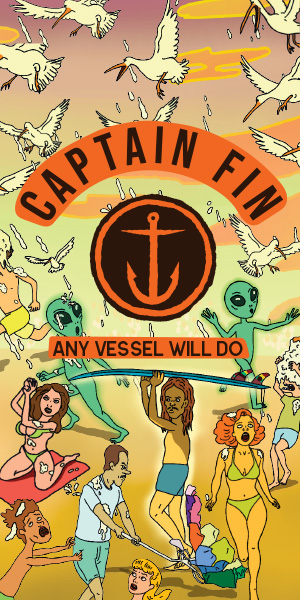Eduardo Manuel abrió los ojos pero no quiso levantarse, se quedó tumbado y miró qué hora era.
Mientras, sus compañeros saltaron de sus hamacas como si tuvieran un resorte. El silencio en la selva resulta atronador. De pronto no se oía un ruido, era como si todo se hubiese quedado parado. Según sus cálculos faltaba media hora para que la ola pasara frente al pequeño poblado guaraní donde estaban alojados. Un poblado que querían abandonar cuanto antes y al que habían jurado no regresar jamás. Tenían el tiempo justo para saltar a la lancha con sus tablas y dirigirse hacia el cauce central del río, donde esperarían la ola para surfearla si las pirañas y los jacarés se lo permitían.
Mediados de los ochenta. Eduardo Manuel, Julio Ricardo y Antonio José eran tres amigos venezolanos, de la clase alta de Maracaibo pero residentes en Miami, donde sus familias tenían sendas mansiones y podían así estar más cerca de sus ocultas y abultadas cuentas bancarias. Los fines de semana se les podía ver surfeando por Cocoa Beach, donde por cierto se encontraba la surf shop más grande del mundo en la época (Ron Jon Surf Shop) de la que también eran distinguidos clientes.
Un amigo brasileño les dijo un día que en el Amazonas había una ola a la que llaman Pororoca que se adentraba en el río muchos kilómetros debido al efecto de la marea de un día determinado, que la habían surfeado unos surfistas de Rio de Janeiro y que era de una calidad excelente y se podía surfear durante muchos kilómetros, lo que aguante el cuerpo.
Espoleados por su espíritu aventurero, los tres amigos decidieron surfear aquella ola y pusieron manos a la obra. Durante varias semanas se dedicaron a recopilar toda la información necesaria, estudiar los mapas y conseguir el equipo necesario.
Dos meses más tarde se encontraban los tres a bordo de una lancha rápida último modelo remontando el Amazonas. Su plan era buscar un lugar seguro donde acampar junto al lecho del río, dentro de la amplia zona donde habían decidido esperar a la ola. Tenían cinco días para hacerlo hasta la llegada de la marea, y se habían aprovisionado sobradamente. Por no faltar, no faltaban ni las botellas de Moet Chandon con las que pensaban celebrar su exitosa sesión de surf.
El segundo día vieron un indígena que les hacía señas desde la orilla, junto a la desembocadura de un afluente. Decidieron acercarse a ver qué quería; era un tupí-guaraní que en un mal portugués les invitó a que le siguieran a su poblado, donde podrían alojarse si querían. Le siguieron. El poblado no estaba lejos y se podía acceder navegando por el río. Comenzó a llover. En las afueras del poblado una veintena de indígenas, mujeres, ancianos y niños incluidos, se protegían de la lluvia como podían, apiñados debajo de unas ramas. Poco más adelante se veía mucha actividad, mucha gente construyendo cabañas nuevas. El jefe de la tribu, un pavo con cara de patibulario, les recibió con los brazos abiertos. Hablaba portugués con bastante fluidez. Les ofreció protección (¿contra quién?), alimentos (que no necesitaban) y alojamiento en cualquiera de las chozas nuevas que estaban vacías a la entrada del poblado. A cambio les pidió que colaborasen donando algunos productos a la comunidad. Para cuando se dieron cuenta, un grupo de indígenas estaban vaciando las bodegas de la lancha. Intentaron pararlo, dijeron que no necesitaban nada, que seguirían su camino, pero ya era demasiado tarde. Con una sonrisa torva, el cacique les señaló al brujo de la aldea custodiado por dos guerreros, todos con peor aspecto incluso que el propio jefe. Adiós al champán, a las cervezas y a la mayor parte de las provisiones. Era su aportación involuntaria a la comuna. El jefe les dijo que no tenían por qué preocuparse, que les dejarían las tablas –hasta que hubiesen surfeado la ola- y que luego podrían largarse en su lancha. Por lo visto no era la primera vez que pasaban surfistas por allí. De hecho, en una de las cabañas que el cacique compartía con el brujo, vieron gran cantidad de productos envasados y tablas de surf. Pronto nos dimos cuenta que los usaba para intercambiarlos por servicios de sus súbditos, mano de obra gratis de sus trabajadores de la construcción, favores personales, etc. El tipejo había convertido aquel poblacho de nombra Uba-iara en una especia de mix entre surf camp y Bankia. Todo un pionero.
Antonio José ya no pudo aguantar más su curiosidad y le preguntó al cacique qué hacía toda aquella gente a la entrada del pueblo sin cobijo si en el pueblo había chozas vacías de sobra. Con una sonrisa, el cacique le contestó que aquellos no tenían función alguna en la comunidad; en el pueblo ya había suficientes trabajadores, cazadores y guerreros, vamos, que aquellos sobraban, no aportaban nada al pueblo: “-¿Qué pensarían los demás pobladores de Uba-iara si les diésemos cabañas sin hacer nada? Los demás también querrían cabañas sin trabajar, se convertirían en unos vagos”.
Cuando Antonio José se lo contó a sus amigos, todos se mostraron indignados, “¡Qué hijodeputa! ¿Qué mierda de tribu es ésta que trata así a sus paisanos?… Son una mierda de sociedad de ignorantes subdesarrollados que viven en la edad de piedra… No tienen la mínima dignidad ni noción de lo que es la ciudadanía, les faltan siglos de desarrollo ¿Cómo van a ser capaces de incorporarse a la sociedad avanzada?”.
Eduardo Manuel se despertó sudando. Era una pesadilla. En un instante quitó de su cabeza la idea de ir al Amazonas a surfear la Pororoca que le había insinuado su amigo brasileño. Afortunadamente era domingo y podía ir a Cocoa Beach con sus amigos. A fin de cuentas ¿qué coño se le había perdido en la selva?
Rumbo a la playa, Eduardo Manuel dio un rodeo para no pasar bajo el puente de la autopista donde se apiñan los indigentes.
El poblado de Uba-iara no está en la Amazonia, es la ciudad donde vives, la sociedad con la que te relacionas. Los indios tupiniquim del Amazonas están en peligro de extinción, pero sus comunidades no conocen el paro y sus habitantes viven en comunas solidarias.
Javier Amezaga 2015